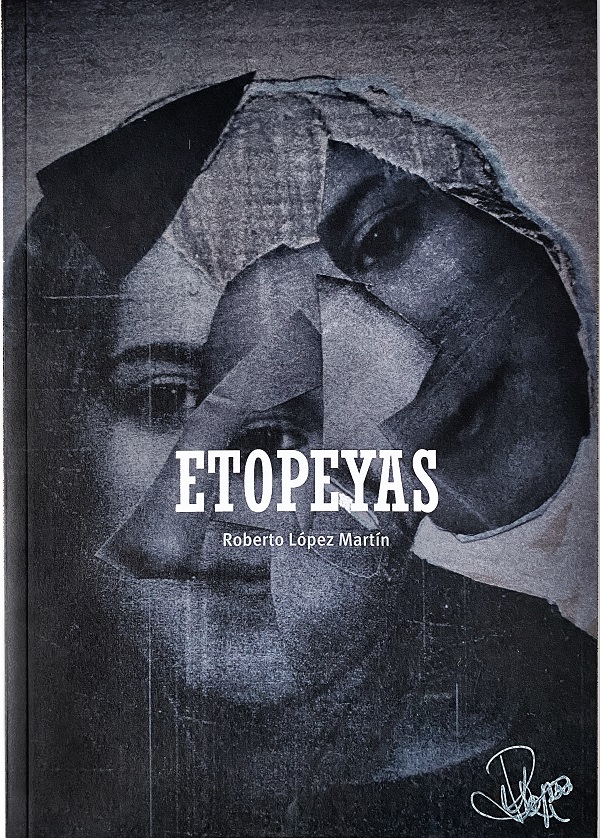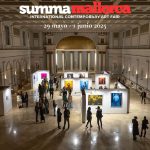Desde los orígenes de la humanidad tal y como atestiguan los restos de ‘Gabillow’ (12.000 a.C), la danza ha sido una actividad ligada íntimamente al ser humano. Consustancial a su naturaleza ha experimentado en su desarrollo toda una serie de transformaciones, de evolución. Como parte del mundo animal compartimos con otras especies la instrumentalización de la danza como una herramienta para la comunicación. Desde las Ménades báquicas hasta la Pantomima de la época de Augusto, pasando por las danzas de sociedades tribales, el baile ha servido como medio para dialogar bien con sus iguales, diálogo del que resultarán por ejemplo el apareamiento o la defensa bien con lo sobrenatural, con una intención propiciatoria, rogando a los dioses por la lluvia, por la fertilidad o por la caza.
No podemos olvidar que en diferentes momentos de la historia la danza ha sido prohibida por los poderosos (Carlomagno-SIX) al detectar y ser conscientes de su potencial subversivo y transgresor. Ya en la edad media se produjo alguna manifestación como puede ser La danza de la Peste negra en la que los danzantes, de manera extática y secreta, saltaban y gritaban para expulsar la enfermedad de los cuerpos. Volvemos a encontrar una conexión entre lo físico, lo mental y lo sobrenatural.
Desde lo ritual a lo social la danza pasa a convertirse en el modelo de la codificación y la regla con el Ballet clásico. Partiendo de las aportaciones de Baltasar de Beauyeulx (1558) la danza clásica supone la estricta observancia de la dinámica de los cuerpos, la sublimación del movimiento perfecto, parametrizado, medido milimétricamente, el triunfo de los cuerpos que obedecen al dictamen de la voluntad. El dominio absoluto de la mente sobre la materia, sobre “lo físico”.
Isadora Duncan, en los albores del SXX, será la primera en romper con los antiguos modos y cuestionar la danza en su esencia, en plantear la libertad a través del cuerpo, en concebir la danza como un medio de expresión pura.
El trabajo de Diego Agulló y Jorge Ruiz Abánades nos sitúa en 1518 en la ciudad de Estrasburgo, tiempo y lugar en el que se produjo un suceso desconcertante: De manera espontánea, una serie de individuos comenzaron a bailar sin parar. A esta acción se fueron sumando progresivamente otras personas de manera que finalmente, una masa incontrolada bailó durante días hasta que algunos exhaustos cayeron muertos. El suceso recogido y documentado por la crónica de Michael Kleinlawel de 1625 y determinadas pinturas de Brueghel el Joven, basadas en dibujos de su padre, relatan que diversos músicos de la ciudad comenzaron a acompañar los bailes en un intento de “equilibrar” unos cuerpos que se movían sin control, sin poder voluntariamente detenerse.
No es esta la primera manifestación en la historia de coreomanía, parece ser también este el origen de la tarantela. Su antecedente más directo, la epidemia que sufrió en 1374 la ciudad de Aquisgrán. Los motivos de dichas plagas hablan de maldiciones, de ergotismo, de picaduras de araña, pero sobre todo de enfermedad psicógena, de un intento de olvidar las penurias, la pobreza, el hambre y la muerte que la peste negra (1361) había causado.
El programa iconográfico elegido por los artistas pasa por la reconstrucción de tres obras de Pieter Brueghel (El Viejo) que conforman por ellas mismas un conjunto semántico:
La pintura de Brueghel abunda sobre la necesidad de la colectividad como agente social. Mediante el rechazo de géneros como el retrato individual o el paisaje, aboga por la representación de los campesinos en el espacio, los humaniza mostrando sensibilidad a sus emociones y debilidades.
‘La Torre de Babel’ nos habla del fatal destino de la humanidad ante la insaciable sed de poder de los gobernantes y los poderosos; ‘El Combate entre Don Carnal y Doña Cuaresma’ puede entenderse como la representación de una protesta social y emblematizar la laxitud de las costumbres del catolicismo, los vicios y la falsedad de esta doctrina teológica; ‘El triunfo de la muerte’ nos muestra el resultado de la codicia y la avaricia, del poder igualador de la muerte, de la fugacidad y temporalidad de las cosas materiales.
Volviendo a ‘The dancing plague’ la pieza, ordenada en tres cantos, revela en su primero una ciudad aparentemente tranquila y ordenada. En este escenario encontramos individuos que levemente realizan movimientos que se escapan de lo normativo e introducen un elemento de extrañeza, de desequilibrio. En el segundo canto podemos observar que se ha producido un contagio, elemento que nos previene de la peligrosidad, pero no médica sino social generando la explosión de un desorden pero con él, la posibilidad de un tiempo “otro”. En su tercera sección, descubrimos un paisaje desolado que como en Brueghel, nos habla de la destrucción de valores caducos para dejar paso a otros nuevos. De la necesidad de una transformación.
Superada la religión, el mito y la superstición nos encontramos con los nuevos dioses de la Psicología/Psiquiatría. “Lo médico” como nuevo paradigma regulador es quien determina aquello que es normal y aquello que no lo es. Las manifestaciones de “histeria colectiva” como la danzamanía o el síndrome de amok, más allá de una explicación cientifista, soportan un elemento de transgresión, de protesta, de reivindicación. Reclaman el establecimiento de un espacio para la libertad. Privado el individuo del filtro racional, la “enfermedad” actúa como excusa para permitir hacer o decir cosas políticamente incorrectas, para subvertir estructuras, plantear nuevos modos de hacer. Como en ‘Los idiotas’ de Von Trier, el ser humano encuentra a través de estas manifestaciones, la más absoluta libertad.
Oliver Sacks nos advertía en ‘Ray, el ticqueur ingenioso’1, brillante aproximación al Síndrome de Tourette, de los beneficios que puede aportar una escisión cuerpo/mente. De cómo a veces el hecho de estar perdido entre ambos, posibilita la aparición de lo extraordinario y por el contrario, de cómo el deseo de encajar, la insistencia en la adecuación a lo que debe ser normal, aniquila el genio, la personalidad y de alguna manera el mismo alma.
Si entendemos la sociedad como un sistema dinámico, regido por unas normas inmóviles que facilitan su manipulación, dictadas en su mayoría por unos poderes, que aun siendo hoy en día más sutiles, no son por ello menos efectivos. Si aceptamos que habitamos un sistema que favorece la predicción de nuestras acciones, comportamiento e incluso deseo a largo plazo. Hecho que asegura su más absoluto control, entonces la danza funciona como esa pequeña variación desestabilizadora que habilita la posibilidad de cambio, actúa como semilla de lo impredecible, consigue transformar lo sistemático en caótico y opera como el más rotundo instrumento capacitador de libertad.
- Oliver Sacks -’El hombre que confundió a su mujer con un sombrero’ – 2002 -Ed. Anagrama.
Artista: Diego Agulló – Jorge Ruiz Abánades
Fechas: 31 de marzo de 2016
Lugar: Swinton Gallery – Madrid