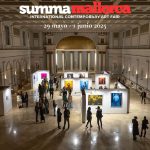‘’Cuando nos enfrentamos a las obras estéticas desde un punto de vista muy general, nos parece que cuanto más nos remontamos en el tiempo, tanto más simbólico es el arte y menos capaz es el hombre de ver las cosas tal como son: es un fenómeno de “mentalidad prelógica”. Sin embargo, es justamente lo contrario lo que nos muestran los descubrimientos de la prehistoria y del arte griego. Uno de los caracteres esenciales del arte prehistórico es el realismo. […] El arte prehistórico es un arte intelectual en el sentido de que el artista se concede cierta libertad para deformar esta o aquella parte del animal con el fin de darle mayor fuerza o expresión’’.
Historia de la estética. Raymond Bayer. 1961.
Cuando la pintora torrelaveguense Maximina Espeso Pajares comenzó su trayectoria pictórica, lo hizo dirigiéndose al arte prehistórico. Siempre ha sido una persona ávida a la hora de conocer el complejo universo del ser humano. La plástica le permitió —y le permite— encauzar su investigación tanto artística como social, la cual hoy día ha tomado una dirección distinta de la original sin abandonar su esencia.

Sus primeros pasos los inició de la mano del pintor Miguel Ángel Oyarbide, asistiendo a su taller en Madrid y ensayando a través del paisaje. Sin embargo y como se ha citado antes, Espeso se centró en una temática inusual: la recreación de pinturas del arte rupestre, particularmente vinculadas al arte prehistórico con el que estuvo en contacto múltiples visitas culturales —debido a la afluencia de cuevas, en este caso, paleolíticas en la zona cantábrica—. Además, el hecho de enfocarse hacia este asunto propició el distanciamiento de la plástica de su maestro, a pesar de que todavía lo considera un mentor y mantienen una relación estrecha.
El interés por el arte primigenio se vio reforzado gracias a las lecciones universitarias que Espeso recibió. La pintora se aventuró en el estudio de asignaturas concretas pertenecientes a las carreras de historia del arte y antropología, aunque por decisión personal, no quiso concluir ninguno de los estudios mencionados. En su lugar aprovechó al máximo las clases, nutriéndose de diversos saberes aplicables al arte que estaba practicando.
Espeso se convirtió en descendiente de la efímera Escuela de Altamira, nacida tras la posguerra española en la búsqueda de la renovación artística alejada de la ideología franquista. En efecto, mantiene un nexo por ser la pintura altamirana una de las inspiraciones de la artista, aparte de estar de acuerdo con ‘’[c]rear el ambiente para que florezca un arte que no sea parecido sino igualmente vivo, esencial y humano como el arte creado por el Hombre de Altamira’’, tal y como defendió el artista fundador de la Escuela Mathias Goeritz (Carta escrita por el autor desde México a los miembros de la Escuela de Altamira, 1950). Espeso tiene una concepción científica de la obra cuando hablamos de este tipo de arte, exceptuando los alardes que utiliza por mejorar estéticamente, al estilo de modificar las dimensiones de una composición original en el producto final. Su pintura recuerda, en todo caso, al gusto primitivista que supuso el progreso en las primeras vanguardias del siglo XX. Sin embargo, ella parte del origen y clama su recuperación casi exacta.

Investigar el arte de la prehistoria le ha abierto un camino profesional para instituciones culturales, generando proyectos de socialización y dinamización del patrimonio cultural, aparte de orientar su creatividad hacia esta particular modalidad artística durante muchos años. Es una forma de arte que practica en la actualidad, aunque puntualmente por el momento. De cualquier manera, siempre necesita contar con los minuciosos estudios arqueológicos, desde las averiguaciones en torno a los pigmentos empleados por los/as artistas pretéritos hasta los calcos de las pinturas rupestres que le interesa reproducir. Espeso considera, en la línea del esteta Raymond Bayer que el arte de la prehistoria no solo sirvió como vehículo de comunicación, hoy lógicamente indescifrable, sino que tiene importantes valores estéticos y afianza la sapiencia de las sociedades que lo produjeron. El arte prehistórico, al pertenecer a una vasta fase anterior a la escritura, es simbólico, por ende, necesario para la transmisión de conocimiento y paralelamente tiene distintas maneras de representar la realidad. Una realidad visible y también abstracta plasmada, por un lado, a través de motivos figurativos realistas o esquemáticos y por el otro, geométricos. Aparte, no en todos los periodos se pintó o se grabó idénticamente.
Sin ofrecer un estudio exhaustivo del tema y evidenciando algunos errores dados también por la época, Bayer fue un pionero en la defensa del arte más arcaico. El historiador y arqueólogo Pablo José Ramírez Moreno añade lo siguiente: ‘’El ser humano […] ha tenido siempre la necesidad de comunicarse y en respuesta a sus instintos, tiene la debilidad de transmitir a las personas que le rodean, sus conocimientos, impresiones, sentimientos, emociones, etc. Un hecho que desde la Prehistoria ha sido plasmado en el territorio a través de lo que conocemos como el arte, […] vislumbrando de esta forma su mundo ideológico y las peculiaridades socioeconómicas y culturales que constituyeron a cada sociedad’’ (Teoría del arte de las sociedades de cazadores, pescadores y recolectores en Andalucía, 2017).

Está claro que nuestra protagonista coincide con las distintas ideas expuestas, pero va más allá. Precisamente su indagación constante acerca de las culturas ágrafas del pasado la ha llevado a mirar hacia la coetaneidad, hallando semejanzas entre las sociedades que vivieron en la prehistoria con la humanidad del presente. Las personas de la prehistoria en general son a menudo desprestigiadas a nivel popular y sus limitaciones tecnológicas, todavía permitiéndoles sobrevivir e incluso intervenir en la naturaleza les dan una imagen despectiva, de cavernícola; de ser que no entendía apenas lo que hacía, de lento progreso y gran brutez. De criatura alejada en cierto aspecto de la humanidad, aunque fuese Homo sapiens. Parece sorprendente discriminar a un ser humano solo por la circunstancia del paso del tiempo, además de que los/as habitantes de aquellos años tuvieron sus propias culturas y dentro de estas, sus particulares métodos de organización social, laboral y económica, como bien recuerda Ramírez Moreno. Empero, las mujeres y los hombres de la prehistoria han sido infantilizados hasta no hace mucho tiempo incluso en la comunidad científica; sus saberes y habilidades se devaluaron, se determinaron roles de género y rituales que son inverificables. En el pensamiento usual, esto se mantiene todavía.
Al evaluar estas nociones, es fácil darse cuenta de que hoy día Espeso trabaja con las mismas cuestiones que en su fase de recreación del arte rupestre. No se obvia su nueva tendencia hacia una pintura que narra el día a día, de denuncia social y justo en estos momentos, profundamente intimista, pero es imposible sortear las semejanzas entre dos épocas tan distantes. Sus últimas series de dibujos y pinturas elaboradas en los dos últimos años reflejan los problemas de nuestra sociedad; lo colectivo y lo individual.
La pintora explora, por ejemplo, a las personas que están al margen del sistema, centrándose en la discriminación, fundamentalmente manifestada a través de la pobreza, habiendo distintos casos reflejados en las obras que preparó: desahucios, pérdida del empleo, fallecimientos, enfermedades mentales, drogodependencia y un largo etcétera de circunstancias fatales que encarnan algunos de sus retratos. Una cruel realidad, pero palpable, la cual se puede apreciar en la psicología de los personajes anónimos mostrados. Un obstáculo vital que no siempre es recordado. O peor, resulta estigmatizado.
Los protagonistas entroncan con la noción de sinhogarismo, que es la expresión utilizada por la artista para referirse a estas.
Curiosamente, un/a poblador/a de las cuevas y un ser humano tienen en común la no tenencia de hogar fijo. Son nómadas, pero se trata de un nomadismo lógicamente por imposición, tecnológica y estructural, respectivamente, en el que sale beneficiado/a el primero/a por ser algo natural de su periodo —prehistórico—. Asimismo, la artista aborda el tema de la pandemia por COVID-19 y su repercusión social. Estas piezas se pueblan por personas desamparadas, aunque aquí afectadas de un modo u otro por las vicisitudes del momento, inclinadas hacia lo negativo. La pandemia endureció la vida de muchas personas en vías de pauperismo, generando mayor vulnerabilidad y consecuente marginación , aún sin resolver.
Los dibujos citados se han realizado en grafito sobre papel, destacando la potencia del dibujo realístico y las carnaciones monocromas para enfocarnos en los personajes.

En su faceta introspectiva, Espeso se siente, claro está, en la necesidad de plasmar su yo, lo que se concretiza en la etapa pictórica del presente. Deja a un lado la extrospección, dado que el seguimiento continuado de la alteridad la lleva a refugiarse en sí misma, pues también la autora es otredad en un mundo con el que no está de acuerdo en muchas ocasiones. Aquello que le afecta a nivel personal se manifiesta en forma de alegoría femenina, mundana, no poseyendo atributos ni títulos que encaucen su significado. Las pinturas de mujeres son coloristas, contraponiéndose al arte anterior, exceptuando su vertiente paisajística. Cada una contiene las experiencias de la pintora, hermetizadas. Con todo, sus obras más recientes transmiten sobriedad y determinación en un juego constante de hacernos reflexionar sobre la problemática del ser humano en la contemporaneidad, creando un vínculo inexorable con las vicisitudes del pasado remoto de nuestra especie.
Etiquetas: Maximina Espeso Pajares Last modified: 12 septiembre, 2023